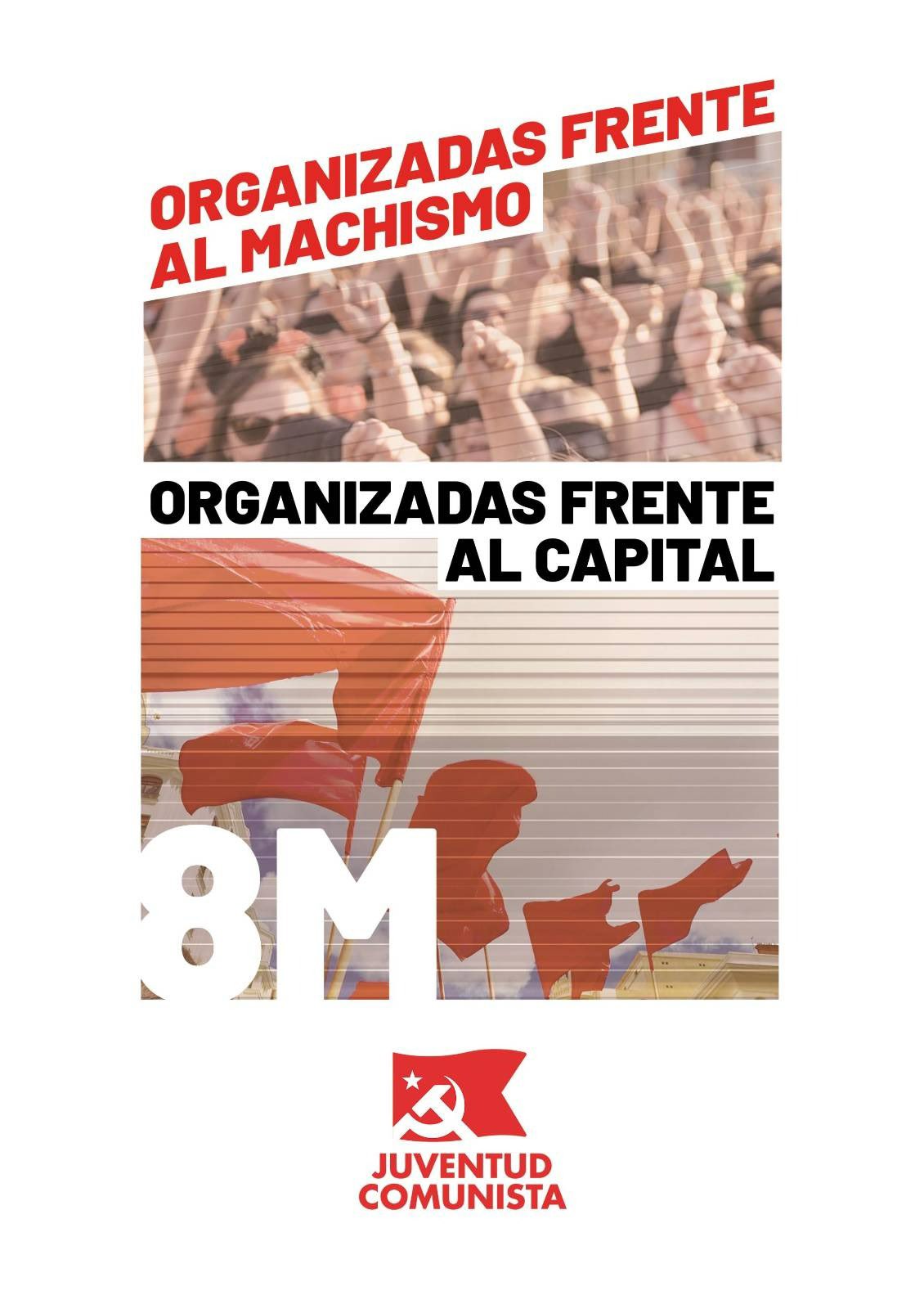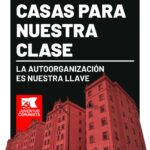El auge del movimiento feminista ha sido uno de los momentos más destacados del último ciclo movilizador en nuestro país. Como tal, ha tenido una importante capacidad de convocatoria y movilización que ha trascendido en muchos casos las fechas más destacadas, como el 8M y el 25N, para impregnar toda clase de movimientos y frentes y extender en ellos una conciencia feminista. Hoy podemos decir que se ha dado un avance generalizado con respecto a hace unos años en lo que toca a la reflexión sobre la igualdad de género y sobre las diversas formas de machismo, que contribuyen a oprimir a las mujeres y situarlas en una posición subordinada.
El contenido de clase está inscrito en el mismo conflicto feminista, y, por ello, cuando este se agudiza, y se extiende entre las masas, el movimiento feminista tiende a resaltar su contenido clasista
Sin embargo, la lucha por la emancipación de la mujer, para ser consecuente, no puede obviar su contenido de clase. Este contenido de clase está inscrito en el mismo conflicto feminista, y, por ello, cuando este se agudiza, y cuando se extiende ampliamente entre las masas, el movimiento feminista tiende a resaltar su contenido clasista. Esto se ve reflejado también en la capacidad de convocatoria de fechas como el 8M, que ha sido capaz de concitar más asistentes cuando ha reconocido más claramente que la lucha feminista es indisociable de la lucha contra el capital; es decir, cuando ha sido fiel al contenido mismo de la lucha feminista, llevada hasta sus últimas consecuencias.
Si realizamos un recorrido histórico por las movilizaciones que ha llevado a cabo el movimiento feminista en nuestro Estado, verificamos que, cuando sus reclamaciones se han alejado de los objetivos más radicales y se han dirigido a la lucha institucional, el movimiento feminista ha perdido capacidad de convocatoria. Las movilizaciones que reclamaban la igualdad salarial, el derecho de acceso a todas las categorías profesionales y el fin de la precariedad, centrada en las mujeres, que tuvieron lugar durante la Transición, no volvieron a verse igualadas en capacidad movilizadora hasta muy recientemente, en el ciclo del 15M. Durante ese tiempo, este tipo de reclamaciones no se han visto satisfechas. Y si bien debemos reconocer que el movimiento feminista no ha estado parado en todos esos años y ha conseguido significativos avances en la lucha por la igualdad (derecho al divorcio y al aborto, empleo de anticonceptivos, avances en la lucha contra la violencia machista), su renuncia a atajar el fondo de la cuestión- la vinculación directa entre machismo y capitalismo- en pos de una mayor transversalidad de la lucha, ha reducido, paradójicamente, su fuerza movilizadora.
No es casual que los años de mayor auge del movimiento feminista en la historia reciente coincidan con las convocatorias de Huelga Internacional Feminista, en 2018 y 2019. Estas convocatorias reclamaban paros femeninos de 24 horas que, aun trascendiéndolos, resaltaban el conflicto feminista también en los centros de trabajo. La Huelga Internacional Feminista eleva la tensión entre los sindicatos más movilizados y las centrales sindicales, que solo tibiamente llaman a parones de dos horas, quedando descolgados con respecto a las posiciones más avanzadas del movimiento. Sin negar la fuerza que dio al feminismo el debate candente sobre la violencia machista que vivía nuestra sociedad, a raíz de casos infames como el de la Manada, la convocatoria de Huelga, de carácter internacional, probó que, cuando el movimiento no renuncia a su contenido clasista, tiene más capacidad de convocatoria y de movilización.
No es casual que los años de mayor auge del movimiento feminista en la historia reciente coincidan con las convocatorias de Huelga Internacional Feminista
Con todo, no podemos obviar que el contenido de clase al que aquí aludimos como un elemento destacado en la eficacia del movimiento feminista tiene un carácter superficial. Es cierto que las Huelgas Internacionales Feministas señalaban un problema estructural dentro de nuestra clase por el cual las mujeres son relegadas a sectores de la economía más precarios, peor pagados, con peores horarios y condiciones de trabajo en general; y, de la misma forma, resaltaban el carácter indispensable de esta parte de la fuerza de trabajo dedicada a esas funciones, tanto como a todas aquellas que, relacionadas con los cuidados o la reproducción de la fuerza de trabajo, permiten la reposición de la mano de obra de cualquier sector. También, a través de este análisis, se hacía evidente que existen toda una serie de violencias veladas que conducen al estado de subordinación de las mujeres en el capitalismo. Pero no es menos cierto que solo en algunos casos el discurso en torno a este problema llegaba al fondo del asunto. Si bien el movimiento feminista había entendido, en muchos casos, que el Estado era incapaz de resolver el problema por sí solo, y que, por tanto, no podía ser a través del reformismo institucional como se pusiese coto al machismo, no por ello planteaba más que residualmente que la reforma, sea desde dentro o desde fuera de las instituciones, no alcanzaría nunca a acabar con el machismo. No se puede, en fin, “ayudar” ni “forzar” al Estado a establecer un capitalismo feminista, porque este representa una contradicción de base.
Cuando hoy hablamos del carácter de clase que debe tener el feminismo, no lo hacemos con la expectativa de reeditar una Huelga Feminista que, canalizada a través de los sindicatos, favorezca una mejor organización de resistencia. No renunciamos a la lucha cotidiana, ni a todas aquellas organizaciones de masas que hoy se movilizan para sostener esa resistencia. Pero entendemos que es necesario dar un salto más allá de esa lucha de hoy y poner la vista en la eliminación del fundamento del machismo. Esto, a su vez, nos exige entender cómo opera este.
No se puede “forzar” al Estado a establecer un capitalismo feminista, porque este representa una contradicción de base
Como ya hemos señalado más arriba, entendemos que existe un conjunto de instituciones que determinan el papel subordinado de la mujer en la sociedad. Pero estas instituciones tienen un carácter histórico, es decir, están determinadas por el desarrollo de la sociedad misma en que se inscriben. El machismo no se dio de una vez y para siempre, y, como es evidente, tampoco nació con el capitalismo. Pero el machismo al que nos enfrentamos es uno determinado por las relaciones sociales de producción capitalistas y que, si bien bebe de las instituciones previamente existentes y heredadas de otros periodos históricos- la familia, la herencia, la propiedad privada, el Estado-, es moldeado para atender a las necesidades de la clase dominante en este momento, la burguesía.
El motivo y la forma por los que se somete a la mujer, por tanto, tienen un carácter subordinado al de la producción. La producción en las sociedades antiguas, ligada a la propiedad privada de la tierra, su expansión a través de las alianzas y su consolidación a través de la herencia, determinó unas formas concretas de familia, en las cuales la mujer cumplía, además, una función como elemento de reproducción de los vínculos sociales mediante el cuidado y la educación (sin, por ello, abandonar el ámbito productivo como tal). Sostener este modelo familiar exigía establecer toda una serie de prácticas y discursos que asegurasen su reproducción, creando toda una serie de prejuicios contra las mujeres que sobrevivieron al paso del tiempo porque seguían siendo funcionales. Pero sería absurdo no reconocer que el capitalismo se ha sacudido de encima, cuando lo ha necesitado, aquellos aspectos del machismo que ya no le sirven, como la dote o el permiso conyugal. Todo ello no es más que la prueba de que el conjunto de las funciones sociales que someten a la mujer está, en sí, subordinado a un modo de producción que lo sostiene porque le es útil.
La sociedad capitalista, centrada en la producción de mercancías, nace de la sociedad anterior, y trae consigo una serie de prejuicios que solo con el paso del tiempo va superando, en un proceso dialéctico, a medida que estos limitan su desarrollo. Cuando, inicialmente, comienza a funcionar la producción capitalista, el salario del obrero debía cubrir la reproducción del conjunto de su familia, esto es, asegurar que, mediante ese pago, percibido por el padre de familia, pudiesen alimentarse, vestirse y subsistir su mujer y sus hijos. Pero, según se desarrolla la producción, la mujer es incorporada al trabajo de la fábrica en la medida en que lo requiere la demanda de mano de obra, y expulsada de nuevo de este espacio en cada ocasión en que esta disminuye.
El machismo no puede ser eliminado mientras subsista la producción de mercancías, pues le es completamente funcional
Partimos de una organización de la sociedad en la que la clase poseedora de los medios de producción no se responsabiliza de la reproducción de la fuerza de trabajo. Considera que su parte está hecha con el pago de un salario del que saldrán las mercancías y servicios necesarios para que esta tenga lugar. La reproducción de la fuerza de trabajo es asegurada, pues, a través de la familia, en la que un reparto de las tareas por género hace descansar en la mujer el peso principal del trabajo de cuidados. De esta manera, los capitalistas están claramente interesados tanto en mantener la familia como en asegurar que, en esta, se asignen de una manera determinada las tareas.
La clase capitalista tiene un genuino interés en sostener la institución de la familia, tal y como la conocemos, porque cumple asimismo con otra función. A la labor de reproducción a que contribuye la mujer se suma, en momentos de demanda de fuerza de trabajo, su inclusión en el mercado laboral, tendiendo a cubrir puestos más precarios, tanto por la escasez del salario como por lo reducido de la jornada. El papel de la mujer, así, es el de aportar un complemento al salario de su pareja, y dedicar un tiempo complementario al trabajo asalariado, muchas veces en labores igualmente reproductivas y de cuidados. La institución de la familia es una vía ideal para convertir a las mujeres en reservistas del trabajo asalariado. No en vano, como ya hemos señalado antes, se suceden las tendencias hacia la “conquista” del ámbito laboral para las mujeres y las oleadas más tradicionalistas que ensalzan el papel de la mujer como madre y cuidadora y la invitan a volver al ámbito doméstico. Por el camino, además, y como parte del ejército industrial de reserva, su propia disponibilidad para el trabajo confluye en la reducción de los salarios de toda la masa obrera.
Como vemos, el machismo no puede ser eliminado mientras subsista la producción de mercancías, pues le es completamente funcional. A esto nos referimos cuando decimos que está subordinado al modo de producción. Y en ello reside el carácter auténticamente clasista del problema femenino. La emancipación de la mujer exige eliminar las instituciones, prácticas, fuerzas, discursos y prejuicios que la someten a una posición subordinada, pero estos están inextricablemente unidos a la lucha de clases. En tanto sobreviva la fuerza que alienta esta subordinación, subsistirá también ella misma. Las luchas que las mujeres han llevado a cabo en estos años han sido tanto más multitudinarias cuanto más se han acercado a cuestionar este problema de fondo. La lucha por la igualdad en el trabajo supone cuestionar que, por el hecho de ser mujer, se deba formar parte de una fracción más precaria dentro de la clase obrera. Para que esto sea posible, se abren asimismo otros debates: conciliación, cuidados, papel de la familia como elemento de subordinación o sobre la precarización económica como vía de sometimiento y reproducción de las condiciones en que tiene lugar la formación misma de las familias.
Todas las reformas que se planteen para atacar las manifestaciones del machismo no acabarán con el problema como tal, pues este cambia de forma en función de las necesidades que trata de resolver para sostener la producción de mercancías.
Debemos mantenernos vigilantes para evitar la subsistencia del machismo bajo nuevas formas. Esto exige que ya hoy trabemos la lucha por superar las tendencias machistas dentro del movimiento obrero
Sin embargo, tampoco podemos ser excesivamente idealistas a la hora de proponer soluciones. Cuando apuntamos hacia el Socialismo como vía de eliminación de los prejuicios machistas, somos conscientes de que estos no se resolverán por decreto. Sabemos que el proceso de superación del machismo, igual que del resto de prejuicios que someten a fracciones enteras de nuestra clase, será paulatino, y puede estar lleno de avances y retrocesos.
La producción de mercancías está en la base de la forma histórica que adquiere el machismo en nuestra sociedad, pero, construyendo la sociedad nueva, debemos mantenernos vigilantes para evitar la subsistencia del machismo bajo nuevas formas. Esto exige que ya hoy trabemos la lucha por superar las tendencias machistas dentro del movimiento obrero, que seamos conscientes de que la emancipación de la humanidad no será tal mientras una parte de ella siga sometida; y de que la forma en que opera el machismo no solo somete a la mujer, sino que permite mantener como totalidad un sistema basado en la expropiación y la explotación de la mayoría.
La emancipación de la mujer no es una cuestión moral, es una tarea que está inscrita en las relaciones sociales de producción capitalistas. Quien renuncia a ella no puede llamarse socialista.
La lucha contra el machismo es una premisa para la emancipación de la humanidad.
¡Organizadas frente al machismo, organizadas frente al capital!